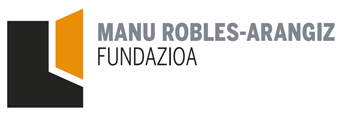Josep Manel Busqueta: "Los aranceles de Trump, en realidad, son una estrategia negociadora para rehacer su liderazgo"

Esta entrevista se ha publicado en Elcritic.cat
¿Cuál es el objetivo, de fondo, de Donald Trump con el plan de aranceles contra la Unión Europea y China?
La estrategia de Trump responde más a la voluntad de generar un tour de fuerza diplomático que a una estrategia netamente económica. Los aranceles pueden convertirse en moneda de cambio para todos aquellos países que acepten las condiciones que Trump quiere imponer, tal y como han explicado estos días economistas como Pau Llonch o Sergi Cutillas. Ya se ha visto con México o Canadá que los aranceles eran en realidad una premisa negociadora que Estados Unidos pretende jugar para rehacer su papel de líder global, algo que en este momento está claramente en entredicho por el ascenso de China. Podríamos decir que la globalización se ha convertido en una especie de boomerang que ha acabado estallando en el país que más la fomentó. El ascenso de China y su papel protagonista en la cadena de producción muestran el fallo de predicción de los teóricos de la globalización.
Da la sensación de que estamos en medio de un conflicto muy bestia entre grandes potencias y grandes empresas...
El problema es que el capitalismo ya no crece de forma holgada. La crisis de 2008, la pandemia de la covid-19, el cambio climático y la desigualdad son los cuatro elementos que definen el capitalismo que tenemos hoy. La pandemia y el cambio climático ya pusieron en evidencia que el crecimiento no es posible en los términos clásicos: hemos topado ya con los límites físicos y biológicos del planeta, y, por tanto, seguir insistiendo en este modelo aporta más problemas que soluciones. Los capitalistas necesitan andar hacia un nuevo modelo de forma urgente. Pero esto ha hecho aflorar una brutal competencia entre las potencias para controlar materias primas y fuentes de energía, imprescindibles para el cambio de modelo productivo y energético. Esto comporta una tensión económica brutal: están sustituyendo al multilateralismo por un conflicto entre grandes bloques económicos liderados por estados fuertes de la mano de sus grandes empresas. Para entendernos, China vs. Estados Unidos, DeepSeek vs. ChatGPT, BYD vs. Tesla.
Tu primera reacción en las redes sociales sobre los aranceles abre un tema interesante sobre el papel quejoso de la Unión Europea. "Desde el Acta Única, la UE se ha dedicado a destruir el tejido productivo interno en una apuesta dogmática por la globalización y por el neoliberalismo. Y ahora todo son llantos de los liberales por la falta de soberanía. ¡Se comerán los chinos con soja!". Explícame qué quieres decir.
Me refiero al hecho de que en estos momentos la Unión Europea se encuentra en plena crisis económica e institucional fruto de su propia trayectoria histórica. No podemos olvidar que la Unión Europea es el gran proyecto del capitalismo para hacer frente a la amenaza que representaba a la Unión Soviética. Sobre todo, a partir de 1985, con la firma del Acta Única, donde ya se hace una apuesta por el mercado y la liberalización de la economía como elementos centrales. A partir de aquí, la construcción del mercado único y la moneda común se convertirán en los grandes proyectos liderados por las grandes empresas transnacionales y por el capital financiero de la mano de sus grandes lobbies europeos. Se fió todo en la mano invisible del mercado, que obviamente era la mano muy visible de las empresas transnacionales y del capital financiero, lo que está pasando factura. Sin Estados Unidos, y con el libre comercio y el multilateralismo en crisis, la UE se encuentra desamparada.
Pero, aterrizando todo esto en Cataluña, Josep Manel, ¿poner aranceles como ha hecho Trump puede ser bueno o es malo para las clases trabajadoras de aquí?
En la medida en que los aranceles afecten a los productores catalanes y mientras estas empresas no puedan colocar sus productos en otros mercados... eso sí puede tener un impacto en la producción y, por tanto, en el empleo en nuestro país. Se ha calculado que afectaría a unas 3.100 empresas catalanas, con un volumen de venta de 4.351 millones de euros. Sin embargo, en cuanto al consumo, un efecto colateral de los aranceles podría ser que llegaran o se quedaran en Catalunya productos en principio destinados al mercado estadounidense, y que ahora dejarían de ser competitivos allí por culpa de los aranceles: esto podría aumentar la oferta aquí y provocar una eventual reducción de precios. Estoy pensando sólo en productos acabados propios de la industria textil o agroalimentaria, pero no en productos del sector de la maquinaria o de la farmacia, sectores también afectados por los aranceles, que tienen mercados y usos más específicos.
Todos los gobiernos europeos, desde los socioliberales hasta la derecha, aseguran que los aranceles de Trump sólo traerán inflación, crisis, problemas para las empresas que exportan, afectaciones al sector agrario... En general, todos aseguran que será un duro golpe contra toda la economía. ¿Es esto cierto?
Hoy, la globalización está consumada: todo se produce y distribuye globalmente; por tanto, las medidas arancelarias de Trump, en caso de sostenerse en el tiempo, obviamente comportarán una subida de costes y de la inflación en Estados Unidos. Esto repercutirá en los consumidores de ahí. Al mismo tiempo, todo esto causará tensiones productivas en los países afectados por los aranceles; por tanto, en la Unión Europea, también.
Como economista de izquierdas, te pregunto: ¿los aranceles son buenos para la economía?
Los aranceles son una vieja herramienta de política comercial. Se han empleado en varias ocasiones a lo largo de la historia para ayudar al desarrollo económico. En la primera mitad del siglo XIX, el economista alemán Friedrich List impulsó mecanismos de protección a las industrias alemanas que se estaban desarrollando frente a la competencia inglesa. Estas medidas debían tener un carácter temporal hasta que las empresas protegidas hubieran ganado capacidad suficiente para competir en el ámbito internacional. Hace pocos años, países como Malasia, Indonesia, Singapur, Vietnam o Corea del Sur han utilizado estos mecanismos proteccionistas para fomentar sectores como la industria textil o la electrónica, pero siempre combinados con fuertes políticas públicas de inversión en educación, transporte y tecnología. Los casos más conocidos son los chaebols coreanos, empresas como Hyundai, Samsung o LG, fruto de las políticas proteccionistas de Corea del Sur en las décadas de los sesenta y setenta. De hecho, podríamos decir que todos los países desarrollados, desde Estados Unidos hasta China, han utilizado medidas proteccionistas en algún momento de su historia para proteger a su industria de la competencia exterior. La evidencia histórica demuestra que realizar políticas proteccionistas de carácter selectivo, acompañadas de políticas de inversión en educación, infraestructuras y tecnología, pueden ser positivas para desarrollar determinados sectores estratégicos.
Pero, ¿qué piensas en concreto de las políticas arancelarias -si se acabaran llevando a cabo, y no fueran sólo una estrategia de negociación- de Trump?
¡Pues que están lejos de este modelo! Trump ha propuesto políticas indiscriminadas que no parten de una estrategia de desarrollo, ni irán acompañadas de políticas públicas potentes. Hay que tener en cuenta también que, en estos momentos, la globalización es algo consumado y hay que ser muy cuidadoso para saber en qué sectores podría tener sentido aplicar una política de carácter proteccionista. En el caso catalán, por ejemplo, podría tener sentido una política proteccionista del sector agrícola desde una perspectiva de soberanía alimentaria, para priorizar la producción de alimentos de proximidad y consolidar un tejido campesino fuerte. O, también en el caso catalán, podría tener sentido una política de protección industrial para diversificar la economía y superar el protagonismo extremo del sector terciario de bajo valor añadido. Pero, por lo que sabemos de la historia, las políticas proteccionistas deben ser selectivas, temporales y acompañadas de una fuerte inversión pública.
Desde la izquierda antiglobalización y referentes economistas como Arcadi Oliveres y Miren Etxezarreta, recuerdo como a principios de los años 2000 se hizo una enorme oposición a los tratados de libre comercio entre los países del G-7 y contra la libre circulación de capitales sin aranceles...
Lo que criticábamos en aquellos momentos era que el proceso de globalización comportaba una reducción de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y del campesinado de los países del Norte y, al mismo tiempo, condenaba a las clases populares de la periferia a ser mano de obra casi esclava de las grandes multinacionales del Norte. El capitalismo quería profundizar en el proceso de globalización para recuperar las tasas de rentabilidad de una economía dañada por la crisis de los años setenta. Querían reducir los costes de producción y querían un proceso controlado por las grandes empresas multinacionales. Obviamente, este proceso debía apuntalarse con la libertad de circulación de mercancías a escala global y la libertad de circulación de capitales. Esto supuso la deslocalización de fábricas hacia países con costes laborales y ambientales más bajos y laxos. El objetivo, además, era debilitar a los sindicatos y rebajar las condiciones laborales de los obreros europeos y estadounidenses. Por otro lado, ahora sabemos que este modelo de globalización ha tenido una factura climática insostenible, con un consumo ingente de combustibles fósiles destinados al transporte.
¿La desglobalización, al final, la está haciendo o impulsando la derecha o la extrema derecha?
Sí. Es necesario que seamos conscientes de que quienes tendrán el mayor protagonismo político y, por tanto, serán los responsables de liderar el mundo en estas condiciones serán los planteamientos negacionistas y de extrema derecha.
Hay una parte de la clase obrera en Estados Unidos y en Europa que apoya esta idea de devolver las fábricas y, en consecuencia, el trabajo que se habían deslocalizado, ¿no?
La reacción de buena parte de esta clase trabajadora que está apoyando el discurso de “soberanía nacional” que está enarbolando la extrema derecha responde, precisamente, a los resultados nefastos que ha tenido el proceso de globalización para las clases trabajadoras. La gente ha visto cómo todas las fuerzas políticas aceptaban un modelo de comercio internacional que ha supuesto el desmantelamiento de buena parte de los procesos productivos y una competencia desleal en materia agrícola. El hecho de que los grandes sindicatos de clase, así como parte de la izquierda, aceptaran el paradigma de la globalización como único modelo posible ha hecho que ahora estas fuerzas políticas estén desprestigiadas y no representen una alternativa creíble para buena parte de la clase trabajadora precarizada y frustrada.