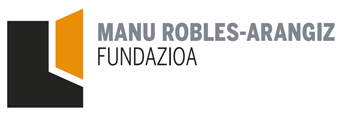Silvia Carrizo: "No ayudamos a nadie, creamos las condiciones para que cada compañera sea capaz de defenderse"

Esta es el audio de la entrevista a Silvia Carrizo (Malen Etxea) y su transcripción:
Quería preguntarte primero por tu trayectoria personal y militante: de dónde vienes, qué evolución has tenido y dónde estás a día de hoy.
Gracias, Jone, gracias, gracias a ELA, por esta invitación. A ver, yo soy argentina, vengo del interior de Argentina, de un pueblo en la Patagonia, un pueblo petrolero. Esto ya define mucho, ¿no? Yo me crié en un pueblo donde había cinco prostíbulos y una sola escuela. Y además, en una familia machista. Esto te hace ver las cosas de una manera diferente, en una Argentina donde mi adolescencia transcurría en una dictadura. Sin embargo, como en los pueblos del interior te podías permitir la militancia, con 14 años ya militabas. Era lo más revolucionario que podías hacer para ir en contra de toda la familia: ir al Partido Comunista y formarte ahí.
Esos fueron mis orígenes. Toda la vida milité en un mundo muy alejado de los centros, donde no había ni internet ni nada, por lo que me costó conocer a las grandes feministas que después fui conociendo. Encontrarme con el feminismo me costó más años. Yo me encontré con el feminismo en Beijing. A pesar de que en ese momento tampoco había internet, ya en el mundo había un movimiento que nos llevó hasta Beijing a todas las mujeres. Ser feminista en un pueblo de esas características significaba también ser la loca, la puta o la malcogida. Pero además, ese mote no lo llevas sola, lo lleva tu marido, lo lleva tu hija, lo llevan tus hijos. Eso también te expone a situaciones de "pueblo chico, infierno grande", de proscripciones y problemas políticos. Yo soy periodista. Todo esto terminó trayéndome con el viento hasta Euskal Herria, hasta Zumaia.
Hay que decir que Euskal Herria no es un país de destino para inmigrantes. A Euskal Herria se llega por alguna referencia. Es decir, nadie sale de su comunidad, de su pueblo perdido en Argentina, en Perú o en donde sea y va para Euskal Herria, porque ni lo conoce ni sabe que existe. Se llega por referencias, y yo llegué porque la familia de mi marido, sus padres, todos son de la zona de Gipuzkoa. Pero también toda esa carga militante se refleja en que yo llegué en enero de 2002 y en marzo de 2003 ya teníamos conformada la Asociación Malen Etxea. Yo soy socia fundadora y lo digo con mucho orgullo. Nosotras, las mujeres migrantes, hablábamos de Malen Etxea como una casa de la mujer. "Malen" significa "mujer" en lengua mapuche y nosotras nos reunimos en torno a ese concepto trece años antes de que en este país se empezara a visualizar ese concepto político de casa de la mujer. Ya habíamos entendido y creado nuestra propia casa de la mujer, y de ahí surgió toda la organización política.
Vosotras trabajáis directamente con la cara más dura y cruel de la esclavitud explotadora de nuestro país. ¿Qué supone trabajar y organizar un grupo de personas migradas racializadas en el sector doméstico y de cuidados de Euskal Herria? ¿Qué dificultades encontráis en el trabajo diario?
Bien, la primera dificultad es el propio perfil de las mujeres migrantes. A lo largo de estos 25 años de migración, podemos decir que hubo una migración que llegó a principios de siglo, que estaba conformada por mujeres de determinada edad y con formación, no solo académica, sino también formación política, que es lo más importante. En nuestras filas hay compañeras que han sido sandinistas, compañeras que han combatido, compañeras con una referencia política clara. Luego tenemos mujeres muy jóvenes y mujeres mayores. Conformar toda esa diversidad es complicado.
Además, es importantísima la formación política. Lamentablemente, las mujeres más jóvenes tienen formación política, pero en sentido contrario. Todo lo que refiere a organización, sindicato o partido político se vincula directamente con la corrupción, el caciquismo y el clientelismo político. Entonces, cuesta mucho desmontar esos discursos. Otra gran dificultad es la dispersión del territorio, ya que nuestras compañeras van y vienen a lo largo de toda la región.
Nuestra forma de actuar en el día a día se basa en el trabajo cuerpo a cuerpo, una a una. Damos mucha importancia a que las compañeras tengan autonomía para decidir sobre sus asuntos y gestionar su vida. Nosotras, bajo ningún punto de vista, ayudamos. No ayudamos absolutamente a nadie, sino que creamos las condiciones y las herramientas para que cada compañera en cada lugar sea capaz de defenderse y de entender su situación. Decirlo es fácil, pero en la práctica significa muchas horas, muchos talleres y mucho tiempo dedicado.
Lo primero que intentamos que nuestras compañeras comprendan es que su condición de mujer migrada es una condición política. No están aquí porque un día salieron a caminar por su comunidad y terminaron en Euskal Herria. Hay un sistema que las trajo y que se aprovecha de su situación. Por eso, seguimos hablando de "mujer inmigrante", porque nos parece un concepto político que define muy bien la situación. Claro, decirlo es fácil, pero hay que hacerlo piel, hacerlo carne. Nuestro lema es: "Aquí no estamos para hacerle la vida fácil a nadie. Estamos para trabajar y resolver nuestra vida".
Cuando nació Malen Etxea, el concepto que había sobre las trabajadoras inmigrantes era el de Cáritas y Cruz Roja: una ayuda asistencialista. Hubo que desmontar todo eso. Ahora estamos en una situación donde se reconoce que esto es una cuestión política y que tenemos derechos, pero hubo que pelear mucho para llegar aquí.
Otro tema clave es identificar el nudo de las desigualdades dentro del sistema capitalista. Pero claro, hablar de capitalismo o antirracismo no basta; hay que bajarlo a tierra e identificar al sujeto político que encarna esa explotación en nuestra relación laboral. Nuestra patronal es la clase trabajadora vasca. Esto dificulta las alianzas de clase, porque muchas veces las trabajadoras inmigrantes no pueden ver los espacios sindicales tradicionales como propios, ya que la trabajadora vasca precaria también pretende contratar a una inmigrante interna por 500 euros. Es decir, si no rompemos esta lógica y no señalamos hacia arriba en lugar de hacia abajo, no habrá cambio real.
Hemos llegado a la última pregunta. Nos gustaría hablar sobre las alianzas feministas en Euskal Herria y los puentes con la izquierda o el sindicalismo tradicional. La huelga feminista general fue un gran esfuerzo. ¿Qué nos acerca? ¿Qué nos aleja?
Antes de entrar de lleno en eso, diría que es imprescindible y urgente concretar esas alianzas. Pero también necesitamos analizar qué experiencias han funcionado y qué temas vamos a trabajar en conjunto. Con la huelga feminista de hace dos años, por ejemplo, nos preguntamos: ¿qué cambio supuso realmente? Nosotras no tenemos derecho a huelga. Ya habíamos salido a la calle a gritar: "No estamos todas, faltan las internas". Y la realidad es que llegamos a este 8 de marzo sin haber articulado nada potente.
Nos falta una agenda feminista común. No digo que todas tengamos que estar de acuerdo en todo, pero en temas como violencia o derechos laborales, sí deberíamos tener consensos mínimos. Sin embargo, hay experiencias locales positivas, como en Zumaia, donde llevamos tres años trabajando en un modelo de pueblo que cuida, con el movimiento feminista, organizaciones de mujeres trabajadoras migrantes, cooperativas y el ayuntamiento.
En definitiva, la clave está en reconocer la lucha de las trabajadoras migrantes como una lucha de toda la clase trabajadora y dejar de sostener modelos de explotación en nuestros propios hogares.